
Especial por Memo Fromow

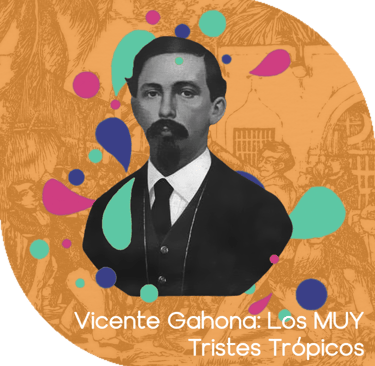
En tiempos convulsos, el grabador yucateco fue digno antecesor de Posada, la caricatura y la gráfica mexicanas.
Y vaya que eran tristes los trópicos antes de que se inventara la imagen de las costas americanas como una suerte de Edén antediluviano: calurosos, crueles, malsanos y ¡qué pinche calor! Ya sé que fue lo primero que dije, pero es que es horrendo; por eso insisto ¿a quién se le ocurrió vivir ahí?
Y encima en Yucatán, una piedrota caliza y plana que en el Siglo XIX estaba lejos de todo y de todos: en la costa la fiebre amarilla, el vómito negro y otras coloridas enfermedades hacían de la vida en la mar tan sabrosa como la leche después de un día al sol de Cancún. Mientras tanto en tierra adentro, la dura existencia de las comunidades mayas (sustentada en el cultivo de milpas sembradas sobre un suelo de literal piedra y sujeta al destructivo ciclo de tumba-roza y quema que agotaba la tierra antes de los 3 años) basta para disipar esa caricatura del hombre que en Yucatán extiende la mano y le cae una fruta. Y si a eso le agregas una sociedad tan fresca como monja en la playa a 34 grados, pues no quedan muchas ganas de hacer nada. Menos aún de reír.
Pues en esa frontera de la sociedad novohispana, sobre el inmenso cementerio de piedra que es la selva sembrada de pirámides y monolitos mayas de rostro severo nació un mugre chistoso: Gabriel Vicente Gahona, alias “Bulle Bulle”, alias “Picheta”, alias “¿éste maldito calor a qué hora se quita o qué?”.
En 1822, en una familia más pobre que rica, nació Gabriel Vicente y que esa rara combinación que suena a nombre de galán de telenovela no los engañe: aquí el talento abunda. Porque para que en un mundo sin apenas comunicaciones y que vivía de malas se destacara dentro de una familia sin conexiones con el mundo del arte un niño artista, había que ser muy bueno.
Hijo de un marino español que acabó en Yucatán por andar jugando al liberal en su tierra y de una mujer yucateca de apellido (pero sin dinero), el joven Gahona mostró vocación artística desde temprano. Por una coincidencia milagrosa, sucedió que por aquel tiempo, en una sociedad que hacía poco más que rezar rosarios y explotar mayas, un licenciado de nombre Gregorio Cantón abrió su escuela de dibujo con tan poco éxito que lo único que recordamos de ella es al propio Gahona, que hizo su primer aprendizaje allí.
Don Gregorio fue buen padrino y, con todo y el fracaso de su academia, hizo por conseguirle a su alumno una beca para irse a las Europas en 1845 para estudiar en la mismísima Italia, país del arte. En el viejo continente Gahona aprendió el oficio, se hizo más pintor, más artista y se convirtió en referente entre los mismos europeos… o eso habría pasado, si la beca que le consiguió el licenciado Cantón se no se hubiera revelado insuficiente. Vicente no pasó de La Habana, donde sin embargo hizo aprendizaje como grabador de la mano de un maestro cubano llamado Francisco Costa, que ilustraba para publicaciones yucatecas, y cuando regresó empezó a trabajar la xilografía.
La xilografía (palabra dominguera para decirle a la técnica de tallar imágenes en madera para imprimir copias de ella) había sido bastante socorrida por la gráfica mexicana hasta entonces ¡Qué digo la mexicana, por la humanidad! Es de las técnicas más antiguas para reproducir imágenes que se conocen, y lo mejor de todo, maravillosamente barata; no como la litografía, mucho más cara, compleja y, además, bien sangrona. Se sentía mucho por ser la preferida de los impresores de la Ciudad de México desde 1830, aunque hay que decir que era una novedad: había llegado apenas en 1824 de mano de Lucas Alamán y se había quedado ociosa porque nadie sabía usar la maquinaria. Sangrona como ella sola. Sólo hasta 1826 Caludio Linatti abrió taller y desde entonces fue la máquina de los sueños en la que brilló (aunque muchos años después), el gran José Guadalupe Posada.
Pero en Yucatán no, en Yucatán no había dinero para esas jaladas. Lo que sí había eran chicozapotes, chicozapotes al por mayor: una madera dura y mala leche, rejega a las herramientas del artesano, pero es lo que había, y en ella se basó Vicente para trabajar. ¿Y dónde trabajaba un artesano casi sin educación en el aislado Yucatán? Bueno, tal vez he sido algo injusto al hablar de Yucatán como un museo viviente con todo lo mejor de ese medievo americano que llamamos el Virreinato. También pasaban cosas, cosas importantes: el negocio del azúcar levantaba la cabeza y al ramo de los licores ahora que España ya no limitaba su producción para proteger los vinos de España; el henequén estaba empezando a despuntar como producto estrella que haría la fortuna del estado en unas cuantas décadas y entre la presión demográfica y el aumento de la actividad económica surgieron nuevas ciudades donde antes no se paraban ni sus mamás. Con más ciudades llegó más política y con más política más pleitos y con más pleitos más periódicos.
Todo esto para decir que Gahona trabajó en un periódico, pero les juro que lo que viene vale la pena.
El Dr. Bulle Bulle (sí, como la canción) fue una publicación cómica que inició en 1847: duró cosa de un año y 17 ejemplares. Durante su breve existencia se dedicó básicamente a molestar a la gente diciéndoles su verdades: que si son unos racistas que presumen de blancos cuando su madre es maya; que si son unos hipócritas que hablan de ilustración y libertad mientras viven en un régimen de esclavitud por deudas, etc, etc. Ya se la saben.
Sólo para su primer número, Vicente hizo 33 ilustraciones, se nota que se le habían acumulado las ganas… y también le pagaban muy poco, eso también.
Cuando te dedicas a molestar a la gente es normal que no le caigas bien a nadie y cuando molestas a las autoridades es normal que te agarren y te metan de soldado para ir a combatir a la mayor y más violenta guerra racial que ha visto la región que estalló el mismo año que abrió el Dr Bulle Bulle. Haría un chiste sobre que lo mandaron a bailar, pero es muy obvio. Además, casi no le tocó fiesta ya que sus amigos movieron hilos para sacarlo del servicio militar y pudo regresar a su trabajo durante el resto del año que duró la publicación.
Para 1848 al Dr Bulle Bulle se le había acabado el bule bule y Gahona se quedó sin trabajo, otra vez. Hizo un par de intentos más para trabajar de ilustrador, pero lo cierto es que su tiempo como artista se había acabado. Harto de jugar al artista en medio de un mundo que se lo estaba llevando la chingada, mejor hizo lo que tantos posgraduados no harán jamás: se puso a chambear, y para cuando murió en 1899 pudo legar un molino de harina a su familia. No era mucho (de verdad que no era mucho) pero le fue mejor que como dibujante.
Si el 1er número del Dr Bulle Bulle tuvo 33 ilustraciones, cabe imaginar cuanto cupo en 17 número, además de otros grabados hechos por gusto o para otras publicaciones. Lo cierto es que hoy se conservan apenas poco más de 70 de ellos y lo más importante, son una fregonería.
Aquí aplica como dicen los viejos correosos y bravucones: Gahona ya grababa antes de que naciera el súper famoso Lupe Posada, y lo hacía diez años antes y con una calidad y una vocación social raras para un lugar como Yucatán. La afinidad de su trabajo en cuanto a su estilo es tal que fácilmente su trabajo puede confundirse: caricaturas de soldados, curas y señorones; ácidas, crueles y pesimistas como no saben serlo los más ridículos entre los darketos.
En un tiempo en que los talleres comerciales servían para poco más que imprimir estampas de santos y partituras para que las señoritas aporrearan los pianos; 40 años antes de la era dorada de la caricatura política mexicana; antes de las Leyes de Reforma que garantizaran (más mal que bien) la libertad de expresión; antes de Posada y antes de los grandes periódicos satíricos de fines de siglo como La Orquesta, El Padre Cobos y el inmortal Los Hijos del Ahuizote (y que hoy ya tiene nietos), antes de todo eso ya estaba Gahona, riendo la risa de los condenados en medio de la Guerra de Castas, de la intervención gringa y de la desgracia de la Nación.
Puede ser difícil hallar entre las tumbas un ligar para reír pero tal vez no sea cosa de encontrarlo, sino de hacerlo.
Algo puede aprenderse de todo esto.


