
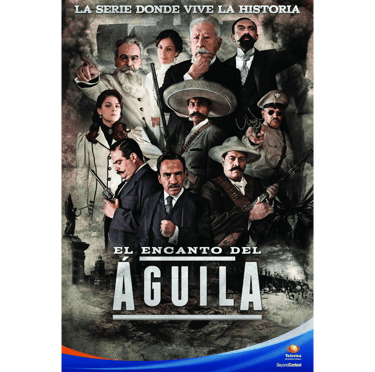
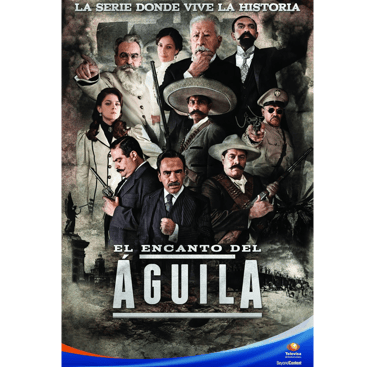


Reseña por Lalo Enríquez
El Encanto del Águila (2011)
Mafer Suárez y Gerardo Tort
Televisa
Serie: Histórica
¡Que viva la Revolución!
Hay una canción popular mexicana de la época de la revolución que siempre me ha gustado; no voy a ponerla toda, sólo el estribillo: “Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar” La Adelita, encarnación mexicana de la soldadera, aquella mujer que valiente y fiel a su esposo, no dejó que se fuera sólo a pelear: si moría, ella lo vengaría en batalla, porque la guerra no distingue entre mujeres u hombres. Más allá de la fidelidad femenina, lo que me gusta de la canción es el reflejo de un tiempo que dejó una huella imborrable en nuestra nación: La Revolución mexicana.
Evidentemente su influencia en el cine y la televisión ha sido sumamente notoria, decenas y decenas de producciones en torno a esa sangrienta guerra se han realizado. Sin embargo, hoy vengo a hablar de una de las mejores, si no es que la mejor a mí parecer, El encanto del águila (2011), o como me gusta decirle; el encanto de la silla presidencial, o sea, el encanto del poder. Quizá la serie histórica más precisa en cuanto relatar lo que fue el periodo de transición histórica más violento del siglo XX para nuestro país.
La serie narra los acontecimientos cruciales de la Revolución Mexicana, comenzando en el contexto del Centenario de la Independencia. En 1910, Porfirio Díaz busca su séptima reelección, mientras que Francisco I. Madero se convierte en su principal opositor. Tras ser arrestado, Madero logra escapar a Estados Unidos, donde lanza el Plan de San Luis, convocando a un levantamiento armado contra el régimen porfirista. El levantamiento toma forma con el descubrimiento de los hermanos Serdán, quienes son asesinados en Puebla mientras intentan organizar la resistencia. A pesar de un inicio titubeante, Madero logra aglutinar a varios grupos revolucionarios, enfrentándose a Díaz en la batalla de Ciudad Juárez, lo que lleva a la renuncia de Díaz. Sin embargo, Madero, una vez en el poder, enfrenta descontento por su falta de compromiso con las reformas sociales y la Revolución. Las tensiones aumentan con los levantamientos de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y el intento de golpe de estado liderado por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Madero nombra a Victoriano Huerta como jefe militar, pero este se convierte en un rival. Finalmente, Huerta, con el apoyo de los Estados Unidos, derroca a Madero, quien es asesinado junto a su vicepresidente, José María Pino Suárez. La serie también aborda la fragmentación del movimiento revolucionario, donde figuras como Venustiano Carranza, Villa y Zapata luchan por el control. A pesar de sus diferencias, logran derrocar a Huerta, pero la lucha interna persiste, culminando en la Convención de Aguascalientes. La serie concluye con la promulgación de la Constitución de 1917, que refleja las demandas sociales de la Revolución, y el ascenso de Carranza al poder, marcando un cambio hacia un gobierno institucional en México.
Si nos vamos a la cuestión de la fidelidad histórica la serie es en gran medida bastante fiel en sus trazos más amplios, las cronologías básicas y la representación de ciertas figuras clave (Díaz, Madero, Huerta, Carranza, Zapata y Villa). Su estructura sigue los hitos ampliamente aceptados en la historiografía sobre el reeleccionismo bajo Porfirio y el colapso del régimen, el Plan de San Luis, la caída de Díaz, la presidencia y asesinato de Madero, la usurpación huertista, la ruptura revolucionaria y la recomposición constitucionalista hasta 1917. La serie acierta al destacar los múltiples líderes que competían por el poder, el papel de EE. UU. en 1913-1914 y la tensión entre los ideales sociales y el pragmatismo político. Las ficcionalizaciones son visibles en diálogos que podrían estar más comprimidos en el tiempo y en la simplificación de debates internos (el agrarismo zapatista se esboza claramente, pero no alcanza toda la complejidad de su recepción). También privilegia la figura de Carranza como constructor del Estado posrevolucionario, una lectura institucionalista. En resumen, es un esqueleto histórico preciso y lo suficientemente matizado para un producto televisivo de mercado masivo.
En lo respectivo al cambio de una narrativa épica heroica a una narrativa de múltiples voces, esta serie ilustra un giro hacia una mirada coral más crítica y politizada. Frente a la narrativa teleológica de mediados del siglo XX (los héroes son "puros", hay un progreso inevitable), aquí vemos el giro hacia la complejidad: ambivalencias morales, negociación, traición, intereses regionales y la importancia de la estructura estatal. A nivel formal, emplea un montaje dinámico, múltiples puntos focales de acción y un nivel de intriga política que, en cierto modo, refleja el drama histórico contemporáneo internacional. También se percibe el descarte del "didactismo declamatorio" (voz en off pedagógica, escenas expositivas rígidas) en favor de una narración que revela más de lo que explica, respaldada por altos valores de producción e iconografía cuidadosamente elaborada. Este desarrollo responde a audiencias mejor informadas, al impacto de las series premium, así como a un panorama historiográfico que desde la década de 1970 ha privilegiado la pluralidad de actores y la historia social junto con la política.
También, si hacemos una comparación con otras producciones que hablan sobre la Revolución mexicana, como por ejemplo El vuelo del águila (1994) encontramos que ésta más bien usa la Historia (con h mayúscula) para contar su historia (con h minúscula), mientras que en El encanto del águila más bien es lo contrario, quiere contarnos cómo fueron los hechos históricos de ese cataclismo nacional mediando una manera amena, un tanto novelizada.
Y en referencia a esto último, sobre la pertinencia de novelizar la historia, creo yo que puede resultar muy didáctico si se observan dos reglas: fidelidad al andamiaje factual y transparencia de las licencias narrativas. La dramatización refuerza la empatía y la causalidad comprensible, así como la memoria pública; aísla las decisiones humanas dentro de procesos abstractos. El riesgo es exagerar la simplificación o la psicologización anacrónica, o encubrir la evidencia con mitos. Mi postura: es pedagógicamente valiosa como punto de partida, siempre y cuando se complemente con materiales contextuales (guías, bibliografía, advertencias sobre la naturaleza de la licencia) y no lleve a los estudiantes a confundir la verosimilitud emocional con la verdad histórica. Como obra, debe esforzarse por la honestidad intelectual: no todos los detalles pueden ser precisos, pero las relaciones causales, la cronología y la importancia de los actores no deben distorsionarse para servir al melodrama.
La razón por la cual esta serie vale la pena, es tanto por la cuestión narrativa, la precisión histórica y la producción. Fue una inversión descomunal, a la par de su antecesora, Gritos de muerte y libertad, que nos trajo una serie que reunió a excelentes actores dando vida a todos los personajes históricos relevantes de estos tiempos convulsos que moldearon con sangre y sufrimiento a este México actual. La narrativa es muy dinámica, la acción no falta, la intriga política está bien explicada, y los detalles están muy bien cuidados. Si alguien desea conocer, de pasada y rapidito, cómo fueron los veinte años de lucha armada que crearon las bases sociales y políticas de nuestra nación, esta es la serie.


