
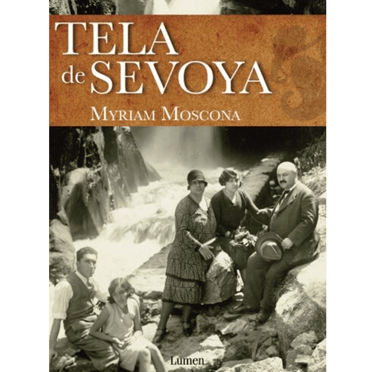
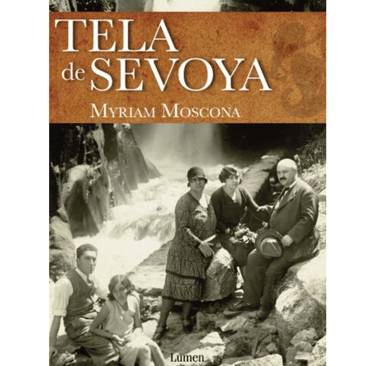


Reseña por Memo Fromow
Tela de Sevoya (2012)
Myriam Moscona
Lumen
Libro: Novela / Ensayo
Lenguas vivas para hablar con los muertos.
Desde hace varios años me pasa seguido que sueño con que leo. En el sueño, entiendo perfectamente lo que estoy leyendo y hasta me asombro de lo que estoy “aprendiendo”, pero al despertar, para variar, ya no me acuerdo de nada. ¿En qué idioma estaré leyendo mientras estoy haciendo la meme? Debe ser uno muy fantástico para que me emocione más aprendiendo cosas de las que no recuerdo nada, que aprendiendo cosas reales cuando leo en la vida real. Un lenguaje por el estilo es el que Myriam Moscona quiere descubrir en un doble camino a través del éter en sus sueños y recuerdos, mientras viaja al lugar de origen de su familia en Bulgaria.
Qué sabemos en México de Bulgaria más allá de estereotípicas imágenes genéricas asociadas con los miembros del antiguo bloque comunista? Más bien poco; casi tanto como la autora, que, entre otras cosas, va a darnos algunas interesantes postales mezcladas con recuerdos de infancia como hija y nieta de inmigrantes judíos en México y mini-ensayos sobre la lengua de sus ancestros: el djudezmo, la lengua de los antiguos judíos sefardíes. Esto último, aunque parece un detalle menor, es realmente el hilo conductor de toda esta novela / ensayo. Se convierte en una herramienta para conectarse con lo más íntimo que tiene una persona, más que sus recuerdos, más que sus pensamientos: sus muertos.
El djudezmo (al que llamaremos ladino en aras del bienestar de nuestras lenguas) es un dialecto que, como varios de los dialectos judíos-europeos, como el yiddish o el zarfático, se hizo a partir de la pedacería de varias otras lenguas (hebreo, turco, español, griego, búlgaro, árabe y sepan cuantas más) y aunque limitado a comunidades cerradas, fue muy hablado en varias partes de Europa antes de la 2ª Guerra Mundial. Como a muchas otras cosas, la guerra acabó destruyendo dicho dialecto de la manera más prusiana y dantesca posible entre deportaciones masivas, cámaras de gas y bueno… ya saben.
La familia de la autora, cuya vida más íntima vamos a conocer hasta en sus más deliciosamente chancludos detalles, fue uno de los pocos tallos que sobrevivieron a la limpieza étnica que barrió con las memorias, las familias y la lírica de una civilización que hoy ya no existe, la de los judíos de la diáspora sefardí en Europa del este. Después de la tormenta, pasaron página y se hicieron mexicanos, mexicanos que sustituyen muchas c por k’s, que dicen iso, en lugar de hizo, que dicen chikez en vez de infancia y una multitud de palabrejas que se sienten extrañamente familiares pese a que no recordamos donde las hemos escuchado, como no sea en una ranchería remota o en un pueblo del norte, donde aún sobreviven los restos del ladino como testimonio del paso de los judíos por América después de su expulsión de España y nos dejaron expresiones como huerco o la calor, de insospechada raíz ladina.
Myriam se crio con su abuela en la ciudad de México: una señora de mal genio, regañona y mustia hasta la exasperación que pateaba perros y para quien todo lo que hacía su nieta estaba mal, pero que fue en la doble orfandad de su nieta (de padres y de raíces), su vínculo principal con lo que quedaba de un mundo que no alcanzó a conocer y que, sin embargo, identificaba con un hogar entre el naufragio cultural. Ahora esa vieja y encantadora bruja vuelve a trechos para seguir regañándola en ladino y hacer las paces, que ya era tiempo (aunque de muy mala gana).
El libro está dividido en secciones llamadas ‘Pisapapeles’, ‘Diario de Viaje’, ‘Cuarta Pared’, ‘Distancia de Foco’ y ‘Molinos de viento’, dedicadas respectivamente a ensayos sobre el estado actual de la lengua ladina en el mundo; episodios curiosos del viaje de la protagonista en Bulgaria; historias íntimas de antiguos hablantes con oficios ligados a la comunicación en el siglo pasado, mientras que las dos secciones restantes tratan sobre episodios de familia narrados con un lirismo surrealista que por momentos suenan a sesiones de auto-terapia familiar para exorcizar viejos fantasmas emocionales. Insisto en la importancia de estas última secciones como hilo conductor del libro, labor que comparten con la lengua ladina, a fin de cuentas esta es la historia de una mujer y los suyos tratando de hallar la paz en una dimensión lingüística y espiritual que les es tan, pero tan propia, que resulta a veces hermética.
Es una lectura que debe hacerse con cuidado para descifrar imágenes dignas de un cabalista. Los pasajes de ‘Distancia de Foco’ empiezan siendo el recuento de anécdotas infantiles recordadas a medias, pero aún legibles, y que poco a poco empiezan a contagiarse con el hermetismo de ‘Molinos de Viento’. Sospecho que la estructura del libro, el orden en que se suceden las secciones y la frecuencia con que aparecen y desaparecen unas y otras nos permiten apreciar la dimensión crecientemente personal que la obra toma según pasan las páginas: por el final, ya solo tenemos ‘Distancia de Foco’ y ‘Molinos de viento’. La autora parece haberse querido sumergir bien profundo en sus fantasmas mientras que todo lo demás desaparece: llega al final del viaje hacia sus adentros, donde encuentra a su muertos y habla con ellos. Para entonces ya se ha olvidado de nosotros los lectores y vemos a los fantasmas hablar en su propio lenguaje de sentimientos que trasciende incluso al mismo ladino que los ha reunido.
Hace algún tiempo, la revista Algarabía tuvo un artículo dedicado al yiddish que subtitulaba “aprenda a maldecir en yiddish”. Mucha promesa para un modesto pero interesante artículo. Myriam Moscona no nos promete, pero sí nos enseña lo que es sentir en ladino e incluso en la lengua intemporal del corazón.


