
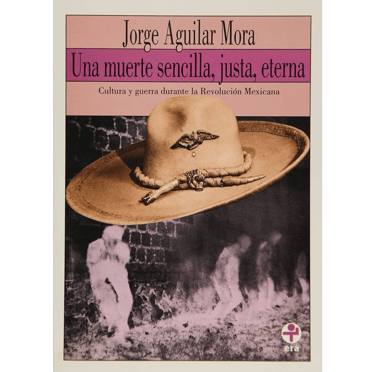
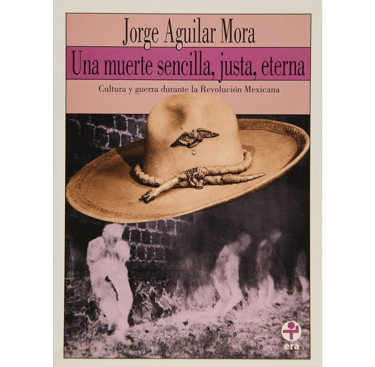


Reseña por Memo Fromow
Una Muerte Sencilla, Justa, Eterna (1990)
Jorge Aguilar Mora
Era
Película: Crítica literaria / Biografía
La caótica, poética y genial presentación definitiva de la Revolución.
El dolor es una gran verdad de la vida: desde pegarse con la pata de la silla en el dedo chiquito del pie hasta afrontar que nunca volverás a ver a un ser amado, a todos nos toca nuestra ración de miseria humana. Tan humana que sin ese maldito, la ya de por sí problemática definición de lo que es un hombre se haría aún más complicada.
“Nunca podrás entender mi dolor” dicen las adolescentes de las películas, los emos y otros ejemplares de la vida postindustrial, criados en la sociedad del espectáculo, la agricultura automatizada y la producción en masa. Y no es por disminuir el dolor de nadie: el dolor se respeta por cuanto trae a la superficie de nuestras máscaras cotidianas una porción de lo más íntimo de nuestro ser… pero hay que reconocer que hay de dolores a dolores y así como no es lo mismo rasparse con un clavo a enterrar a tu padre con tus propias manos después de verlo morir y antes de que te maten a ti, pues lo mismo hay que decir que en otro tiempo el dolor era una realidad mucho más tangible de lo que nuestros muchos analgésicos físicos y espirituales contemporáneos nos dejarían creer.
Jorge Aguliar Mora, uno de esos parias geniales que moran al lado del camino donde no quieren que nadie los moleste, nos trae este libro subtitulado Cultura y Guerra en la Revolución Mexicana. Porque aún en medio de la devastación y desde la más profunda miseria, las personas hablan y escriben esperando que un día su lamento escape del horror donde se ahoga y alcance a ver la luz de un tiempo más feliz; tal vez así es como algunas almas nobles aspiran a la esperanza más allá de la muerte.
Este libro es muchas cosas: autobiografía, poesía, investigación histórica, crítica literaria, ensayo y seguramente caben en él muchos más géneros, pero creo que no está demás citar al propio Mora al llamar a este “un libro de estilo”.
Por momentos puede parecer amorfo, mezclando sin aparente orden rigurosas exposiciones filosófico-sociológicas sobre temas como la guerra, ensayos sobre el estado de la filosofía a principios del siglo XX y la economía política del porfiriato antes de pasar a exhibirnos algunos retazos de su atormentada existencia o la vez que conoció a Roland Barthes; la verdad es que ni yo mismo pude en muchos casos descifrar el porqué de la caprichosa disposición del libro. Pero al menos una cosa puedo decir y es que todos los elementos nos servirán en lo sucesivo para comprender la conformación del régimen posrevolucionario y el importantísimo papel de la cultura y la literatura en la conformación del mismo; ese régimen que el mismo autor padecería
En la 1era parte, Mora sigue minuciosamente la evolución de la Historia política y literaria de México durante y después de la Revolución, cuando ambos mundillos (arte y política) tuvieron que redefinir los términos de su relación, siempre constante pero siempre diferente. El autor intercala estos capítulos cargados de toneladas de datos tan preciosos como increíbles con estampas de su propia vida en los 60´s y 70´s cuando los funestos efectos secundarios del amasiato entre política y literatura comenzado en el régimen de Obregón y Calles hicieron presa al autor de la persecución y la hipocresía que un régimen corporativo produce aún a décadas de su fundación. Esa Sangre, diría sentencioso Mariano Azuela, esa mala sangre.
Quizá es a efectos de ilustrar mejor esa relación y sus consecuencias a largo plazo que responde la caprichosa disposición de los capítulos. Si en un momento estás leyendo complejas disquisiciones sobre las relaciones entre Fourier, Nietzche y Comte, para a continuación encontrarte con una descripción vívida del fusilamiento de un zapatista por soldados yaquis como castigo por contrabandear munición o robar un guajolote, no te asustes, no estás perdido: estas dos cosas se relacionan en un intento de demostrar de cuán poco sirve la teoría y la cultura libresca para hacer entender la brutalidad de la vida. Si Comte pensaba sabérselas ya todas desde la comodidad de su estudio, Nietzche y Fourier, ejemplificados con la devastación del imaginario de la guerra mexicana, nos recuerdan que solo existe la vida misma; que esos hombres que mueren en silencio, rehusándose a dar su nombre antes que comprometer a la causa con una delación, son la expresión de la suprema dignidad del hombre frente a la catástrofe de la Historia, una vida que si bien se acaba, no deja de pertenecerles hasta el último segundo antes de que caiga el telón y sus nombres se pierdan para siempre bajo el peso de los siglos.
Hay que tocar pasto muchachos, y a veces en una estampa, un instante y un cadáver cabe el mundo entero.
Es irónico que este brutal vitalismo sea el producto de una intensísima investigación de archivo que le tomó a Mora años y años de andar de ratón de biblioteca y buscando hasta por debajo de las piedras toda clase de materiales. Además del alegato conmovedor que compone la parte filosófica (o anti-filosófica, según lo quieras ver) del libro, el autor pone a nuestra disposición y emplea con mucha lucidez las vastísimas fuentes a las que recurrió para reconstruir los hechos y la sensibilidad de la época revolucionaria: libros y libros de autores que hoy ya ni su madre conoce a fin de ilustrar los lugares comunes y la cultura política de las clases medias y burguesas de entonces; toneladas de informes, telegramas y hojas sueltas para reconstruir con amor de relojero las campañas y las vidas de Pancho Villa, Lucio Blanco, Antonio I Villarreal, Cesáreo Castro, Silvino García, Federico de la Colina, Ramón Puente, Ignacio Muñoz, Maqueo Castellanos, Fortino Ibarra de Anda, Lázaro Gutiérrez de Lara y otros muchos, ilustres desconocidos que fueron en su momento la encarnación de un mundo que quiso ser a la vez de un modo y de otro.
Es verdad, el mundo se hace con hechos y nace de la sangre y el fango, pero como dijimos arriba, la escritura es una manera de dignificar ese dolor y darle un sentido que nos convenza de que no todo fue en vano. Una de las grandes contribuciones que encuentro en este libro es mostrarnos las corrientes subterráneas del pensamiento mexicano que se desarrollaron a la par de la cultura de élite, la que recibió la bendición de la burocracia oficial. Por debajo de los José Vasconcelos y los Octavio Paz (a quienes el autor aprovecha para cuestionar profunda y agresivamente), Mora revive a los olvidados que más allá de la inserción de la historia mexicana en los cánones europeos, soñaron con crear un mundo tan nuevo que dolía. Quizás el que estos personajes y sus ideas nos sean tan ajenos y desconocidos hoy día sea prueba de cuán bien operó la cultura oficial en destruir la memoria de sus adversarios. A esta gente no pudo importarles menos el reconocimiento de la academia o su trascendencia internacional como pensadores: ellos pensaron México en términos de una historia tan distinta a la versión oficial (de entonces y de hoy) que a muchos de nosotros no los conoceríamos como nuestros; son visiones extrañas, en muchos caso inconsistentes y demasiado localistas,cuando no de plano xenófobas, pero lo que esta gente persiguió no fue la consistencia de un pensamiento filosófico, sino expresar el crudo y caótico mundo en que vivían sin pensar en el qué dirán de una academia que nunca los consideró y que después hizo cuanto pudo para sepultarlos.
En la segunda mitad del libro vemos desenvolverse las consecuencias de ese pensamiento bronco, de esa corriente subterránea en plena acción: el Plan de San Diego, una estrafalaria rebelión de mexicanos en Estados Unidos llevada a cabo por fantasmas, caudillos y alzados que nunca nadie vio, pero que iguala agujeraron cráneos y cuyo tosco plan político quedó plasmado en un escrito que nadie sabe a ciencia cierta quien escribió en la cárcel de Monterrey.
Mora plantea la Frontera mexicano-estadounidense como el campo propicio para el florecimiento y puesta en acción de las nuevas ideas: un campo donde el racismo gringo con su “destino manifiesto” se confronta con el nuevo nacionalismo mexicano, compuesto de un montón de elementos disímiles y extraños, desenterrados por la Revolución y reconstruidos con más instinto que rigor, un poco a ciegas, por una generación de pensadores heterodoxos. Lo desbocado del plan perfila perfectamente bien su extraña raíz: crear un nuevo estado de mexicano-texanos que decidiría después si se anexaba a México o permanecía independiente; crear un estado tapón de afroamericanos entre los Estados Unidos y la nueva nación y expulsar a todos los anglos de la región.
A la fecha no se sabe si este desvarío fue una conjura de los huertistas exiliados en Estados Unidos, muchos de los cuales se habían politizado a la izquierda al ponerse en contacto con el sindicalismo estadounidense; un plan de Carranza para mejorar su posición diplomática frente a Estados Unidos o un complot alemán para mantener a los estadounidenses ocupados en su propio terreno a fin de que no entraran en la guerra mundial; este asunto fue tan extraño que aún no se esclarece su verdadera naturaleza.
Con el tiempo las ideas se purgan mediante procesos no del todo democráticos: el Estado elige a sus favoritos para intelectuales orgánicos, ediciones masivas e inclusión en planes educativos; la Academia impone un gusto y un canon a menudo muy en sintonía con las instancias oficiales y el mercado responde a lo que vende mejor, no siempre a lo mejor, pero el pensamiento sigue su curso por debajo de ellos; no sabemos la extensión, ni siquiera la verdadera forma de esta corriente telúrica, dispersa en millones de cabezas a las que nadie se ha molestado nunca en preguntar lo que piensan y que contribuyen a hacerla todavía más amorfa y extraña: cada cabeza es un mundo siempre a punto de explotar, solo que no sabemos cuando ni donde.
Le Roman de Renard es una colección anónima de cuentos populares franceses que datan del medievo, cuentan la historia de Renard, un zorro sinvergüenza y tramposo que vive robando, engañando doncellas y cosas peores, pero que de algún modo logra (casi) siempre salirse con la suya. Son historias vulgares, groseras y de mal gusto, pero aún así eran inmensamente populares y hoy día son consideradas joyas literarias de la tradición francesa, materia de estudio y reverencia. Pero en su momento nada había peor para un caballero que escuchar como ese maldito zorro se burló del oso, del lobo o de su majestad el león: ningún trovador que esperara el favor de alguna dama de alcurnia o la generosidad de un noble se hubiera atrevido a escribir semejante cosa, tan contraria a la idea cortesana del decoro, pero para eso estaba Juan Pueblo, o en este caso su primo francés Jacques Bonhomme para gritarles desde el arroyo a los poderosos que él será probe (sí probe) pero no es un tonto que se cree todo lo que le dicen los grandes y que un día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cuando menos se lo esperen…


